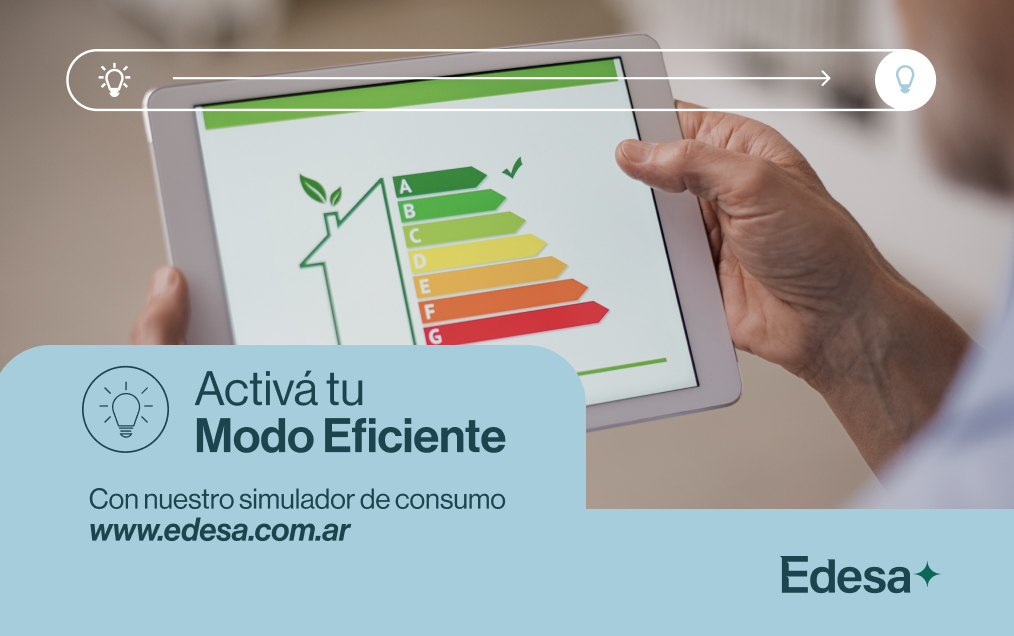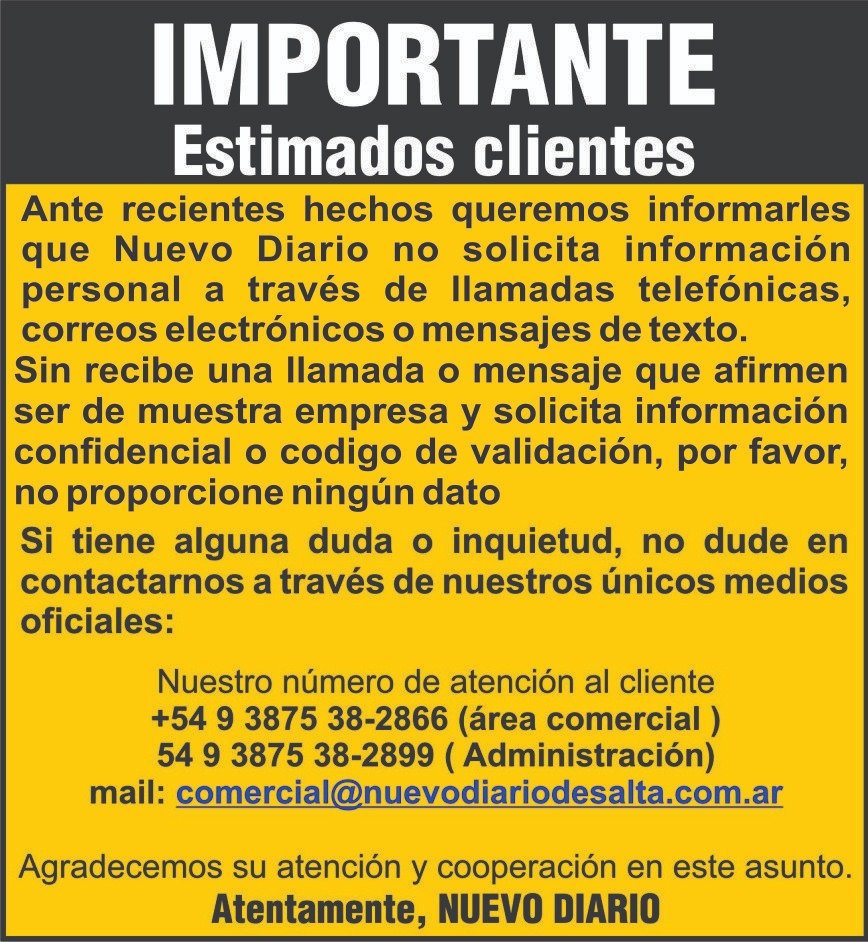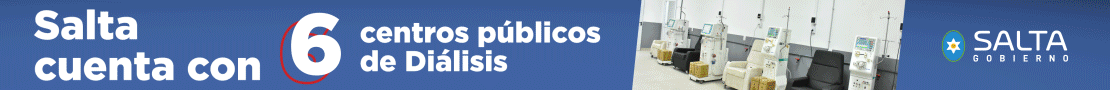El Senado de Salta aprobó este jueves, por unanimidad, el proyecto de ley que busca prevenir, visibilizar y sensibilizar sobre los crímenes de odio consistentes en agresiones sexuales contra mujeres, niñas y adolescentes de comunidades originarias.
La iniciativa, impulsada por el senador Walter Cruz, obtuvo media sanción y pasó en revisión a la Cámara de Diputados.
Una deuda histórica
En su alocución, Cruz reivindicó la lucha de referentes indígenas y en particular de la lideresa wichí Octorina Zamora, fallecida en 2022, quien dedicó su vida a denunciar la violencia sexual ejercida contra niñas y mujeres de los pueblos originarios y a exponer la complicidad estatal frente a esas violencias. “Octorina dio voz y visibilizó los crímenes que hoy tratamos, supo denunciar el silencio y la falta de respuestas estatales, y alzó la voz contra las injusticias hasta su último aliento”, expresó.
El legislador subrayó que estas agresiones no son hechos aislados, sino delitos motivados por prejuicios raciales y étnicos, y que, en tanto crímenes de odio, lesionan no sólo a las víctimas directas sino a comunidades enteras. Recordó además que, aunque desde 2012 se incorporaron agravantes por odio en el Código Penal, aún persiste una deuda con las mujeres indígenas en materia de justicia y reparación.
Contenidos de la Ley
La norma prevé campañas de sensibilización en escuelas y comunidades, capacitaciones estatales con perspectiva intercultural y de género, confección de un mapa de casos y estadísticas, así como mecanismos de consulta permanente con los pueblos originarios, en cumplimiento del Convenio 169 de la OIT. También habilita a la Defensoría a actuar como querellante en representación de víctimas que carezcan de recursos. “Se trata de delitos aberrantes que recaen sobre un colectivo históricamente vulnerado, que muchas veces no tiene acceso a justicia ni a asesoramiento legal. Esta ley pretende darles voz y acompañamiento”, fundamentó Cruz que pidió perdón por estos atroces crímenes y cerró: “Quizás llegamos demasiado tarde, pero estamos llegando”.
La mirada del feminismo indígena
La sesión contó con la presencia de referentes indígenas como Alicia Yurquina (IPPIS), Estela Torres (pueblo Lule) e Irene Cari, del Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades. En diálogo con Nuevo Diario, Cari destacó la importancia de la media sanción, pero también advirtió que la ley no recoge aún en toda su magnitud las demandas planteadas por el movimiento indígena. Recordó el caso judicial “Lapacho-Mocho”, en el que la justicia salteña había considerado violaciones sexuales a niñas wichí como una práctica cultural, y señaló que la lucha de Zamora logró visibilizar estos hechos como crímenes de odio. “Lo que vivimos las mujeres indígenas son violaciones sexuales motivadas por racismo, etnicidad y género. Históricamente el Estado fue cómplice, invisibilizando estos crímenes aberrantes”, afirmó. Cari insistió en que la norma debería incorporar una mirada más específica de género y reconoció que la batalla contra estas violencias viene siendo liderada por las propias mujeres originarias. “Aunque no es la ley que hubiésemos querido en todos sus términos, es un instrumento que nos permitirá incidir en políticas de prevención, acceso a la justicia y a la salud pública, como en los casos de ILE o IVE”, subrayó.
La media sanción se enmarca en un proceso más amplio de demandas históricas de los pueblos indígenas por el acceso a derechos básicos y la erradicación de prácticas coloniales y patriarcales que perpetúan la violencia.
Casos como el de Juana, la niña wichí de 12 años violada en Alto La Sierra en 2015, o el de Pamela Flores, asesinada en 2022; entre un largo y doloroso listado, pusieron en evidencia un patrón de crímenes de odio y de impunidad. Del mismo modo las denuncias de más de 25 mujeres wichí por abuso sexual y filiación, que esperan ahora respuesta y reconocimiento en Diputados.
Teresita Frías: “Lo que está pasando es un hecho histórico”
La media sanción que obtuvo en el Senado de Salta la ley contra los crímenes de odio hacia mujeres, niñas y personas diversas de comunidades originarias fue calificada por la periodista feminista e integrante de la Asamblea Lesbotransfeminista, Teresita Frías, como un hecho histórico. “Por fin se empieza a nombrar lo que durante tanto tiempo se quiso tapar e invisibilizar”, sostuvo, y destacó que el debate permitió dejar en claro que el mal llamado chineo “no es una práctica cultural, son violaciones”. Frías subrayó el valor simbólico de que el Senado reconozca públicamente estas violencias, muchas veces relativizadas y naturalizadas en territorios del interior provincial. En ese sentido, consideró central el homenaje a Octorina Zamora, la primera lideresa wichí en denunciar el chineo como práctica racista y patriarcal, acompañando a víctimas incluso en soledad y en medio de la indiferencia estatal. “Que su voz hoy resuene en la agenda legislativa es producto de su resistencia y coraje. Octorina nunca bajó los brazos”, expresó. La comunicadora advirtió, sin embargo, que el desafío recién comienza: “Una media sanción no alcanza. Queremos que esto se convierta en ley, que se aplique con perspectiva intercultural, con políticas reales de acceso a la justicia, de acompañamiento y de reparación. Si queda solo en un papel y las niñas y mujeres indígenas siguen siendo violentadas con total impunidad, no habremos cambiado nada”.
Para Frías, la responsabilidad ahora es institucional: garantizar que “ninguna niña, ninguna mujer, ninguna persona diversa de las comunidades indígenas tenga que vivir más con el peso de estas violencias aberrantes”.