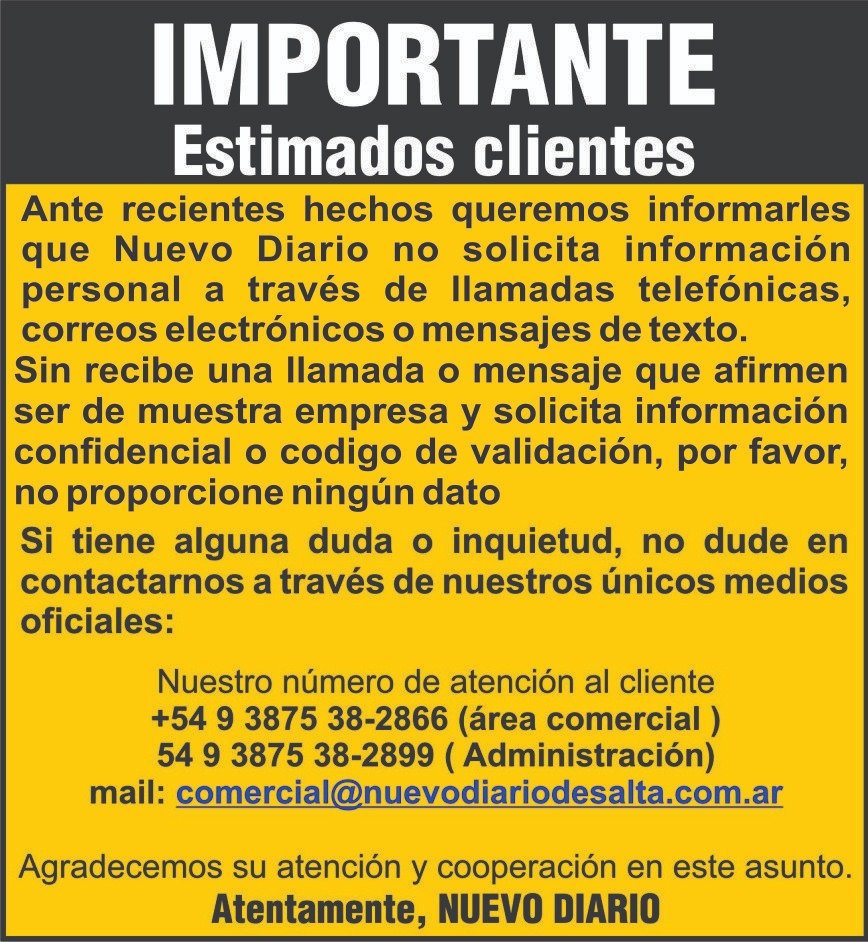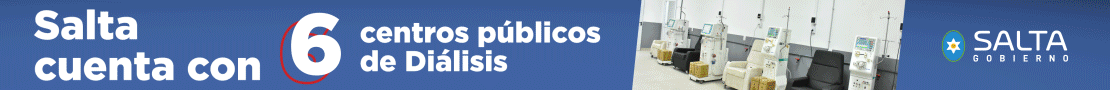Buenos Aires quintuplica el ingreso per cápita de Salta y la pobreza salteña duplica a la capital

El nuevo informe del Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico de la UNSa advierte sobre fuertes desigualdades entre provincias y dentro del territorio salteño.
La Ciudad de Buenos Aires quintuplica el ingreso per cápita local y la pobreza en el interior provincial supera en 20 puntos a la capital. Aunque la pobreza estructural descendió en los últimos 40 años, los niveles siguen siendo altos y marcan la vida cotidiana de miles de familias.
El informe presentado por el IELDE plantea una radiografía de la desigualdad en Argentina. Según los datos, el ingreso per cápita nacional ronda los 13 mil dólares anuales; sin embargo, más del 70% de la población vive en provincias por debajo de ese promedio.
Salta se ubica muy rezagada, con un ingreso cercano al 50% del promedio nacional y apenas un 30% del registrado en la Ciudad de Buenos Aires
Carla Arévalo, directora del instituto e investigadora del Conicet, sintetizó la brecha con un dato contundente: “La Ciudad de Buenos Aires tiene cinco veces el ingreso per cápita que Salta: 40 mil dólares contra 8 mil”.
Para la especialista, esa diferencia refleja la disparidad en la matriz productiva, la calidad del empleo y las oportunidades económicas que existen entre las jurisdicciones.
Las desigualdades al interior de Salta
La situación se replica dentro de la propia provincia. Mientras en el aglomerado Salta, que incluye la capital y municipios aledaños, la pobreza monetaria afecta al 42% de la población, y en el resto del territorio la cifra asciende al 63%.
“Existe una penalización muy importante en el interior, donde las condiciones materiales son mucho más adversas”, advirtió Arévalo.
La diferencia también se observa en la distribución del ingreso: el per cápita de la capital es casi un 60% superior al registrado en el resto de las ciudades salteñas.
Pobreza estructural: una baja persistente
El informe, que analiza datos censales desde 1980, muestra que la pobreza estructural -medida por necesidades básicas insatisfechas en vivienda, educación y servicios- ha descendido de manera persistente en los últimos 40 años. Hubo períodos de avance más acelerado, como entre 2001 y 2010, y otros de retrocesos o estancamiento.
En departamentos como Rivadavia, donde en los años 80 la pobreza afectaba al 80% de la población, hoy se ubica en torno al 40%.
En tanto, la Capital y La Caldera registran apenas un 11% y 12% de privaciones severas, muy por debajo del promedio provincial de 16,9%.
No obstante, la reducción no alcanza a disimular las enormes disparidades territoriales: los departamentos más pobres son también los más intensamente pobres.
Orán, San Martín y Rivadavia concentran los niveles más altos de privaciones, con fuerte presencia de hogares indígenas wichí, chorote y toba en el Chaco salteño, históricamente relegado.
Salud: avances y deudas pendientes
El estudio del IELDE también analiza las consecuencias de la pobreza en la salud.
La mortalidad infantil en Salta se ubica en 12 muertes cada mil niños menores de cinco años, el doble que en la Ciudad de Buenos Aires (6) y muy por encima de Noruega (1,6).
Aunque la tasa descendió en las últimas décadas, los investigadores consideran que todavía se mantiene en niveles inaceptables para la comparación internacional.
“Más de la mitad de esas defunciones podrían evitarse con medidas simples”, advierte el informe.
La cifra se relaciona directamente con condiciones de vida, acceso a servicios básicos y calidad del sistema de salud en el interior.
Educación: cobertura con déficit de calidad
En el ámbito educativo, los indicadores muestran mejoras en la cobertura y la asistencia, principalmente en el nivel primario. Sin embargo, persisten serias dificultades en los aprendizajes.
Según el relevamiento, el 28% de los niños de primaria no logra comprender un texto simple y un 11% puede ser calificado como analfabeto funcional, al no poder interpretar textos incluso con apoyos visuales.
Arévalo remarcó que “uno de cada cuatro niños no comprende lo que lee, lo que obliga a un trabajo intensivo en calidad educativa”. La falta de comprensión lectora impacta en la trayectoria futura y en la posibilidad de romper los círculos de pobreza.
Crecimiento económico sin alivio social
El informe subraya un dato estructural: en los últimos 50 años, la economía argentina creció, aunque poco, y sin embargo la pobreza también aumentó. “Puede haber crecimiento económico con aumentos de pobreza”, señala el documento, marcando la desconexión entre expansión del PIB y bienestar de la población.
En ese marco, se advierte que duplicar el PIB provincial no alcanzaría para revertir las privaciones más severas, lo que refuerza la idea de que la salida de la pobreza requiere políticas públicas sostenidas y focalizadas
Un llamado a la acción política
Arévalo insistió en que el trabajo constituye una hoja de ruta para la gestión pública: “Hemos hecho el esfuerzo de identificar, para cada departamento, cuáles son las privaciones más relevantes. En algunos casos son problemas habitacionales, en otros de saneamiento. La idea es que intendentes y funcionarios utilicen esta información para definir prioridades”. El estudio destaca que la reducción de la pobreza en las últimas décadas estuvo estrechamente vinculada a la acción del Estado mediante obras y servicios públicos.
El riesgo, advierte, es que la discontinuidad de esas políticas frene o revierta los avances logrados.
Un diagnóstico con evidencia sin precedentes
El Informe IELDE 2025-2026 introduce innovaciones metodológicas al distinguir entre privaciones moderadas y severas en vivienda, educación, servicios y subsistencia.
Para su elaboración se procesaron más de 20 mil millones de datos provenientes de censos y encuestas, lo que lo convierte en una de las investigaciones más exhaustivas del país.