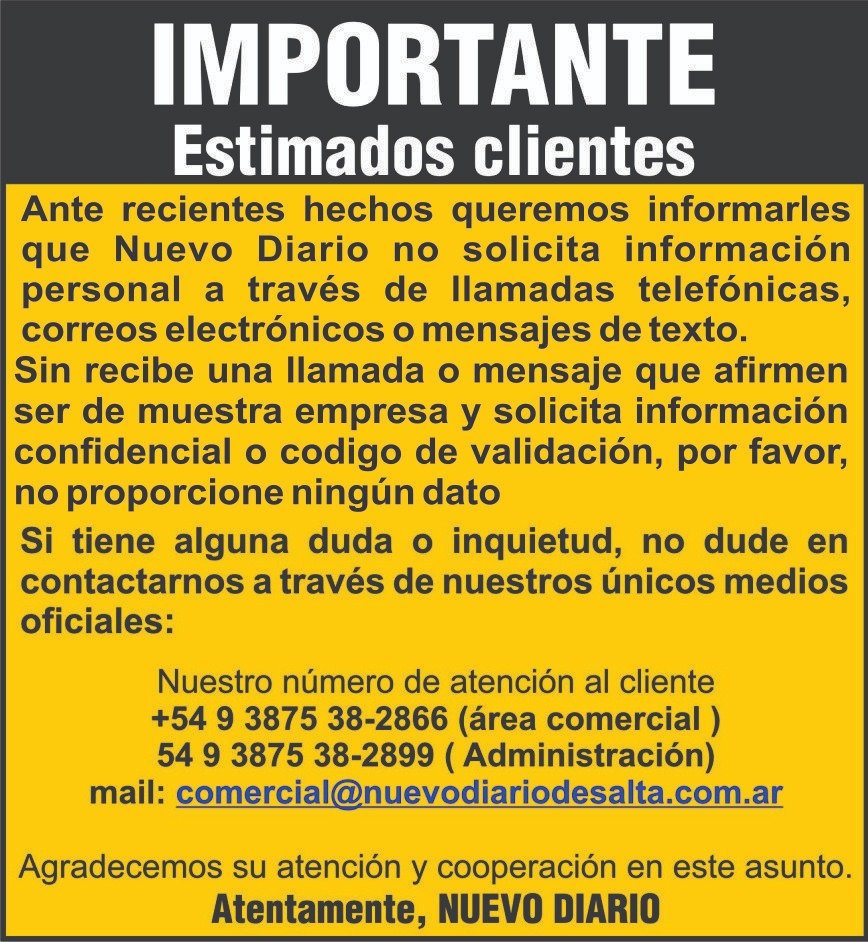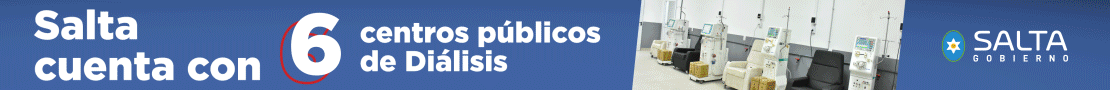El reciente anuncio del “Framework for a Reciprocal Trade and Investment Agreement” entre Argentina y Estados Unidos que, en teoría, anuncia la profundización de la cooperación económica bilateral, apunta a establecer una serie de reglas para el comercio y la innovación.
Esta profundización se basa en la alianza entre ambos países y otros tantos de Latinoamérica en idénticas condiciones y letra, según se conoció el jueves pasado. No obstante, abrió un intenso debate público: ¿es una oportunidad histórica o un pacto profundamente asimétrico? ¿Qué sectores ganan y cuáles pierden?
Para analizar estas preguntas, Nuevo Diario dialogó con el economista salteño Rolando Carrizo, quien advirtió sobre los desafíos y riesgos sectoriales, pero subrayó que el acuerdo, tal como está planteado hoy, es un “acuerdo marco” aún abierto, cuyo impacto definitivo dependerá de las negociaciones que vendrán.
Un acuerdo aún en construcción: “Es un marco, no un texto cerrado”
Carrizo insistió en que lo que se conoció: “No es un acuerdo final. Es un acuerdo marco. Establece principios generales, pero aún falta negociar la mayoría de los ítems sensibles”, señaló. Explicó en esa línea, que cualquier avance deberá respetar el marco jurídico vigente, incluyendo las reglas del Mercosur y su Arancel xterno Común. Es decir, nada puede modificarse sin pactarlo también dentro del bloque regional.
Según el especialista salteño, la clave del análisis inicial debe partir de la escala de ambas economías: Estados Unidos es un país con 300 millones de habitantes, con un ingreso per cápita cercano a US$ 80.000, mientras que Argentina tiene 47 millones de habitantes, con un ingreso per cápita de US$ 15.000. Esa diferencia, insiste, “genera para Argentina una enorme oportunidad en términos de acceso a un mercado grande, dinámico y de alto poder adquisitivo”. Por eso, desde su perspectiva, el balance preliminar apunta a un “beneficio potencial significativo”, más allá de los desafíos sectoriales.
¿Un pacto asimétrico?
Para muchos especialistas el acuerdo es “asimétrico” y de perfil 90/10 a favor de Estados Unidos. Carrizo matizó esa lectura: “La asimetría existe porque las economías son distintas. Pero que haya asimetría no implica automáticamente perjuicio”.
Subrayó de este modo que varios puntos que Argentina ‘cede’ son, en realidad, restricciones que EE.UU. no tenía, por lo que EEUU no tenía nada equivalente que eliminar. “Si Argentina bloqueaba la importación de ciertos bienes y Estados Unidos no tenía esa barrera en sentido inverso, es lógico que la eliminación recaiga solo de un lado”, sostiene.
En cuanto a los sectores productivos fue tajante: “Habrá ganadores y perdedores, pero la economía en su conjunto gana eficiencia”, reconociendo que, si bien esta apertura afectará a sectores históricamente protegidos, también señaló un punto de esperanza donde la ganancia tecnológica puede compensar: “Si un productor argentino puede adquirir un tractor de última generación sin trabas, puede producir más y mejor. El consumidor y la productividad nacional se benefician.”
Minerales críticos y litio
Uno de los capítulos más sensibles es el de los minerales críticos, que habilita inversiones estadounidenses en litio, cobre y otros recursos clave. Para Carrizo, el acuerdo puede ser beneficioso si se canaliza correctamente: “Salta y otras provincias necesitan enormes inversiones. Argentina no tiene un mercado de capitales capaz de financiar proyectos mineros de gran escala. Es lógico que la inversión llegue desde afuera.” La clave, agrega, será definir las reglas de contraprestación, regalías y control provincial, dado que los recursos pertenecen a las provincias. “Pero el acceso a capital es indispensable para activar el potencial minero del NOA”, subrayó.
“No fue necesidad, fue una estrategia”
Una de las ideas más fuertes que circula desde que se conoció el pacto, apunta a que el apoyo financiero de Estados Unidos —compra de pesos y respaldo cambiario— habría condicionado la negociación comercial. Carrizo rechaza esa hipótesis: “El apoyo financiero vino antes, como parte de una relación geopolítica. No fue una moneda de cambio.”
El economista inscribe el acuerdo en una estrategia que Milei definió desde la campaña: alianza estratégica con Estados Unidos, apertura económica y desregulación.
Consultado sobre si Argentina firmó desde la debilidad, Carrizo es categórico: “No. La apertura no surge de la necesidad, sino de una estrategia política y económica asumida desde el primer día”, es decir un camino largo, un impacto incierto, un potencial en veremos.
Para Carrizo, el acuerdo recién inicia un proceso que llevará años y cuyas consecuencias dependerán de cómo Argentina negocie —y cómo proteja inteligentemente a los sectores vulnerables sin impedir la modernización económica—.
“Argentina está frente a un mercado de 300 millones de personas con altísimo poder adquisitivo. Ese solo dato ya muestra el potencial”, resume. Pero advierte: el éxito dependerá de si la industria argentina logra adaptarse a competir en condiciones reales y si el país administra con inteligencia su mayor activo estratégico: los minerales críticos del NOA.